Numero actual
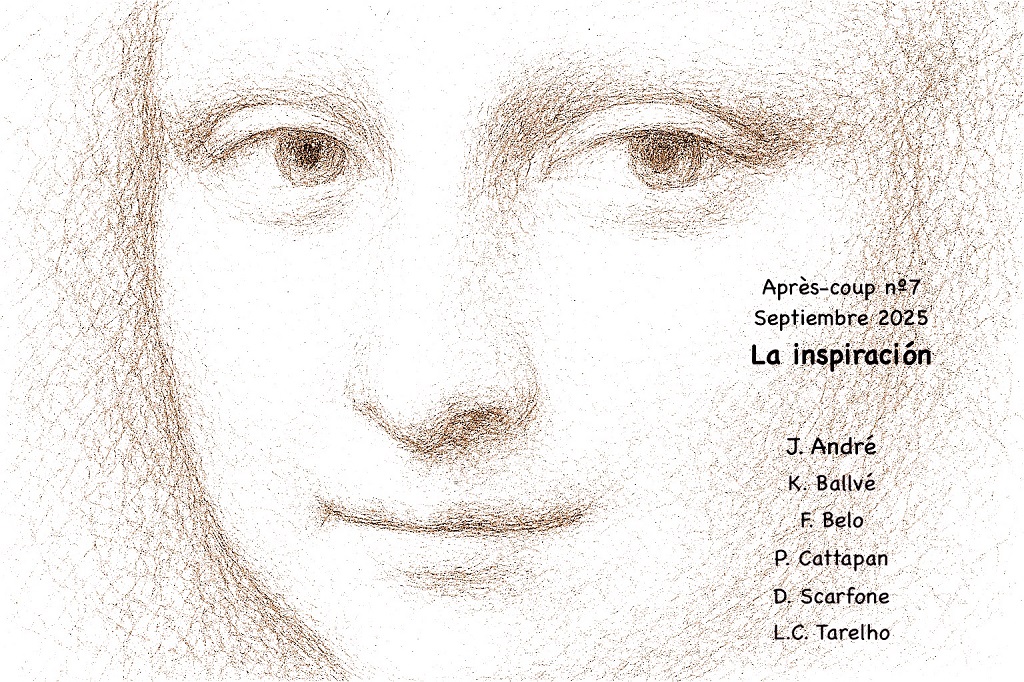
Presentación
“Inspiración” es un concepto que Laplanche introduce tardíamente en su obra, otorgándole un lugar central con su artículo «Sublimación y/o inspiración» (1999 /2001), pero también con el título de la recopilación donde aparece: Entre seducción e inspiración: el hombre (1999 /2001). Así, Laplanche introduce el concepto de inspiración poniéndolo en relación con los de “sublimación» y “seducción”.
Sobre la primera relación, lo sugerente, desde el título del artículo, es el conector lógico entre los términos: sublimación «y/o» inspiración. Esa formulación ya indica que los dos procesos no necesariamente van de la mano. La inspiración no es una condición necesaria para la sublimación. Pero ¿podrían llegar a oponerse, a excluirse mutuamente? Esta cuestión es abordada de diferentes maneras en los textos de este número.
André (2005), por ejemplo, sin referirse a la inspiración, habla de sublimaciones en plural, haciéndonos imaginar una especie de continuo que iría desde formaciones más bien rígidas, repetitivas y cerradas a la comunicación – sintomáticas – hasta unas más flexibles y abiertas al encuentro con el otro, que son las que favorecen el cambio psíquico y que Laplanche asocia con la inspiración. Estas últimas, según André, más que implicar un cambio de meta pulsional, tendrían por meta sostener la posibilidad misma del cambio.
Pero, ¿cómo entender ese “cambio de meta” inherente a la sublimación? J. André muestra que no se trata del pasaje de una meta sexual a una no sexual, como suele pensarse; de hecho, con los conceptos de “apuntalamiento” y “sublimación desde el origen” [1], parece defender la hipótesis inversa. Si la meta, en tanto que pulsional, nunca deja de ser sexual, y si no podemos concebirla como “satisfacción” en el sentido de “descarga” – según el modelo instintual -, por qué seguir hablando de una desexualización de la meta en la sublimación y, más aún, por qué seguir hablando de una “meta de la pulsión”: «En “cambio de meta” la palabra principal es “cambio”. Quizás la idea de sublimación contiene una crítica radical de la noción misma de meta, de su falsa evidencia» (André, 2005 /2025, p. 5).
¿Podría decirse entonces que, en la sublimación, la pulsión y el cambio psíquico – incluso sin tener una meta – tienen una dirección? Según Laplanche, quien destaca el aspecto fantasmático de la meta [2] – por ejemplo, controlar el objeto y/o ser controlado por él -, la dirección o el sentido del cambio puede pensarse como una atenuación de los componentes sado masoquistas de la pulsión (aunque se expresen en formaciones de compromiso). Así, cuanto más mitigados están esos componentes, mejor logradas serían las sublimaciones [3]. Sea como fuere, J. André piensa que las sublimaciones que favorecen el cambio no están más lejos, sino más cerca de la sexualidad de los niños – a distinguir de la sexualidad infantil de los adultos -, sexualidad plástica y polimorfa que corresponde a un aparato psíquico en proceso de constitución y de transformación.
Según el modelo traductivo de la constitución del aparato psíquico propuesto por Laplanche (1987 b /1989), la traducción que hace el infans de los mensajes enigmáticos que recibe del adulto en la situación originaria tiene dos caras: una de simbolización y una de represión; el concepto de sublimación pone en primer plano los aspectos relacionados con la cara de “simbolización” de las traducciones, por lo tanto, la “ligazón”, la “pulsión de vida”, el “yo” y el “narcisismo” (objeto total). El artículo de K. Ballvé (2021) expone una síntesis del pensamiento de Laplanche sobre la sublimación en relación con esos otros conceptos que le están ligados. Como lo muestra la autora, el estudio de esos conceptos, de sus complejas y contradictorias relaciones en la obra de Freud – especialmente en lo que atañe a su conexión con la sexualidad – llevará finalmente a Laplanche a introducir la noción de “inspiración”. Ésta le permitirá dar cuenta de un tipo de sublimación particular, originada en una relación con la alteridad «capaz de acoger el enigma como una fuente de creatividad» (Ballvé, 2021 /2025, p. 11), y no solo como fuente de simbolización (/represión). En una segunda parte de su artículo, Ballvé relaciona la inspiración con la noción, también propuesta por Laplanche (1987 a; 1991b), de “transferencia de la transferencia”, que permite una teoría sobre el “final” del análisis coherente con la idea de un sujeto capaz de mantenerse abierto a la posibilidad de ser afectado – eventualmente transformado – por el encuentro con el otro.
Si la relación entre sublimación e inspiración es, en el mejor de los casos, de continuidad, la relación entre seducción e inspiración parece ser sobre todo de semejanza: en ambos casos se trata de la confrontación con el enigma del otro, que empuja a responder a él o a traducirlo de algún modo. Sin embargo, creemos que el título de la recopilación de Laplanche (1999 /2001) deja intuir una mayor complejidad también en esta segunda relación, con la pluralidad de significados que encontramos en la preposición “entre”. ¿Qué decir, pues, de ese título, que nos coloca, como humanos, «entre» seducción e inspiración? ¿La inspiración se ubicaría en un tiempo posterior respecto a la seducción, o habría que pensarla como un aspecto de ésta? Si nos inclinamos por la primera posibilidad, la inspiración aparecería recién en un “tercer tiempo”, siendo los otros dos, respectivamente, los de la seducción (la recepción de mensajes enigmáticos) y la sublimación (las primeras traducciones-simbolizaciones de esos mensajes); la inspiración surgiría en un reencuentro après-coup con el enigma, permitiendo su detraducción y retraducción. Si, en cambio, nos inclinamos por la segunda posibilidad, la inspiración podría entenderse como la “cara positiva” de la seducción, presente también, entonces, desde el origen. En este segundo caso, resultaría igualmente importante la distinción entre seducción e inspiración. Creemos que tanto el artículo de K. Ballvé (2021) como el de LC. Tarelho (2021) contribuyen a la formulación y al enriquecimiento de esta discusión, y en este punto ambos autores se refieren a S. Bleichmar.
Marcando sus acuerdos y sus diferencias con S. Bleichmar (2011), LC. Tarelho (2021) parece inclinarse por la segunda posibilidad. Para sustentar su posición, propone un eje ético-existencial en la constitución del narcisismo, junto a los ejes del cuerpo y del género ya indicados por Laplanche (2003 /2006). En ese tercer eje, relacionado con la construcción por parte del niño de un sentido existencial, tendría un lugar central lo que Freud llama “pulsión de saber” y Laplanche (1989), entendiéndola como un empuje más originario, “pulsión a traducir”. Tarelho nos recuerda, por un lado, que la investigación ligada a esta pulsión, que desemboca en las teorías sexuales infantiles – y luego en la reflexión científica y en la creación artística -, no es puramente intelectual ni puramente técnica, sino que involucra íntima y profundamente al niño (y luego al adulto). Por otro lado, propone que esa pulsión – en la base del deseo y la posibilidad de pensar – equivale justamente a la inspiración, y que se desarrolla y afirma más exitosamente en la medida en que los adultos reconocen al niño como un traductor por derecho propio, capaz de construir un sentido individual, singular, a partir del que ellos le asignaron inicialmente: «…alguien con el derecho y la capacidad de reformular el sentido existencial que le atribuyeron» (p.10), en un «proceso […] que apunta a su emancipación» (2021 /2025, p.8, cursivas añadidas) [4].
Esta cita de Tarelho evoca la distinción que hace Laplanche (1991 a) entre traducciones que llama “auténticas” – necesariamente precedidas por detraducciones – y aquéllas que no suponen un verdadero trabajo psíquico, sino simplemente una tarea de remplazo (de unas traducciones por otras). Estas últimas suelen ocurrir más probablemente cuando las versiones de recambio son propuestas en el contexto de una relación asimétrica [5]. Entendemos que la dimensión ética de la seducción, tal como la describe Tarelho, permite “detraducciones” de los mensajes de los cuidadores; por lo tanto, detraducciones de sus propias traducciones y, en particular, de sus teorías – atravesadas por su inconsciente – respecto al niño.
Ahora bien, desde una perspectiva distinta, las condiciones de la inspiración y la creatividad se asocian más bien con una vulnerabilidad especial al traumatismo y una fragilidad yoica difíciles de conciliar con unos cuidadores capaces de sostener la dimensión ética de la seducción. Desde esta otra perspectiva, Cattapan (2009 a) estudia el fenómeno, más específico, de la inspiración artística. Describe al artista como alguien que, habiendo experimentado un traumatismo excesivo durante la seducción originaria, dispone, también desde muy temprano, de una manera particular de lidiar con ese exceso: busca revivir constantemente la situación traumática para tener siempre nuevas oportunidades de simbolizarla y elaborarla en sus obras, sin quedar nunca plenamente satisfecho con ellas. Este fenómeno, conocido como “traumatofilia”, estaría en la base de la inspiración.
Aunque no necesariamente hay acuerdo respecto a la conexión entre, por un lado, la traumatofilia /inspiración /creatividad y, por otro, la fragilidad yoica [6], sí lo hay en la comprensión del trauma como lo que pone en relación y en resonancia un ataque externo con uno interno – el de la pulsión desligada o pulsión sexual de muerte -, que el yo experimenta como angustia: «…la creación artística se realiza a partir de la pasividad del artista ante el otro interno invasor, al que asociamos las marcas psíquicas del trauma» ( 2009 a /2025, p. 2).
Por su parte, F. Belo (2021) destaca el hecho de que, felizmente para la mayoría de humanos, el trabajo psíquico no tiene que ser artístico para dar cuenta de la creación de nuevas versiones de nosotros mismos. Versiones que, además de ser originales en el contexto de nuestra propia historia, tienden a ser cada vez «menos violentas y opresivas» (2021 /2025, p.7) o, diríamos, cada vez más emancipadas – para retomar este término – por relación al otro interno/externo atacante. Esta sería, según Belo, la apuesta y la esperanza del psicoanálisis.
¿Cómo entender entonces esa cualidad, destacada en el artista, que permite la inspiración y que se espera que el psicoanálisis defienda y potencie? Como se señala de diferentes maneras en el conjunto de los textos de este número, la inspiración supone un yo capaz de registrar y tolerar lo desligado, de convivir en relativa armonía con la alteridad, de manera que no haya necesidad de desmentir su existencia [7]. En cambio, un yo construido a partir de traducciones aparentemente sin resto (sin represión) estaría excesivamente protegido contra la sorpresa del reencuentro con el otro, es decir, contra los (micro-) traumatismos más o menos cotidianos que, justamente, pueden aportar la inspiración para recrear traducciones que sean más flexibles y auténticas [8].
¿Qué decir de las herramientas culturales (códigos, mitos, esquemas narrativos…) en las que nos apoyamos para simbolizar-sublimar? ¿Se podría distinguir entre sublimaciones que se apoyan excesivamente en esas herramientas y aquéllas – vinculadas a la inspiración – que más bien tienden a cuestionarlas de algún modo? [9]. F. Belo (2021 /2025) se refiere a esta distinción y observa que, tal vez, vivimos en una época que nos hace testigos de la pérdida de vigor de algunas herramientas de traducción milenarias, como las de “género” y “raza” : «Tenemos la suerte de presenciar discursos y prácticas que […] proponen nuevas formas identitarias a partir de una crítica transformadora de los códigos vigentes» (p. 7).
Finalmente, en este número dos autores reflexionan, respectivamente, sobre dos actitudes o estados psíquicos que se relacionan con la inspiración: la fascinación y la disponibilidad.
Sobre la fascinación, Cattapan (2009 b /2025) se apoya en la clínica de la melancolía para estudiarla y distinguirla de la inspiración; forzando un poco los términos, podría pensarse como la cara sintomática de la inspiración, su cara de sombra. Aunque en ambas encontramos una «postura de entrega, de pasividad ante otro seductor» (p. 1), la fascinación supone la ilusión de que ese otro está en posesión del sentido, de las respuestas buscadas, por lo que habría una tendencia a idealizarlo y a someterse a él. Así, la fascinación puede vincularse con la patología del ideal [10]; la inspiración, en cambio, permitiría intuir que las respuestas que puede aportar el rencuentro con el otro son siempre incompletas y transitorias, portadoras de nuevos enigmas: «Estar “fascinado por el falo” y estar «inspirado» tienen consecuencias muy diferentes» (2009 / 2025, p. 2).
Tal vez lo que D. Scarfone (2018 /2025) llama “disponibilidad” también puede considerarse como una variante, o como un componente, de la inspiración. La disponibilidad puede relacionarse sobre todo con un aspecto fundamental de la situación traumática: la sorpresa. Supone algún tipo de preparación psíquica para afrontar lo imprevisto – por más desestabilizador que sea – con cierta serenidad. Esa «apertura a lo que venga» (p. 12) sería, nos dice el autor, una «técnica de supervivencia del alma» (p. 12). De hecho, Scarfone relaciona la disponibilidad con lo que llamamos “resiliencia”, aclarando que una aceptación serena no implica resignación. Nos recuerda que, desde Freud, la angustia es la manera como el yo se prepara contra la irrupción traumática, por lo que puede resultar difícil imaginar una actitud serena ante ese peligro. La paradoja de la disponibilidad sería la de un yo preparado para ser atacado por sorpresa. «[E]star disponible para el otro que vendrá a sorprenderme», dice Laplanche (1999 /2001, p. 266) refiriéndose sobre todo a la inspiración artística. Scarfone tiene en mente más bien el encuentro analítico, en particular las experiencias del método (asociación libre/ atención en igual suspenso) y la transferencia (en su aspecto de “transferencia en hueco” [11]).
Concluyo con una cita, entre varias posibles, que anuncia la importancia que Laplanche dará al concepto de inspiración. Se trata, en sus palabras, de «la máxima inversa, o complementaria» [12] de la de Freud (1936): «Donde estaba Ello, debe (debo) llegar a estar Yo» [13]. Laplanche la reformula así: «Donde estaba Ello, estará por siempre jamás el otro». Y aclara: «Es una de las funciones del análisis la permanencia del inconsciente, la prioridad de la destinación del otro, y es deber del analista garantizar el respeto que se les debe» (1992 /1996, p. 43).
Deborah Golergant
Jacques André
«Les sublimations, finalités sans fin», en Revue française de psychanalyse, 2005/5 Vol. 69. PUF, 2005.
Kenia Ballvé Behr
«Da sublimação à inspiração. Uma abertura a o enigma e à alteridade». Texto presentado en el II Coloquio Jean Laplanche Brasil, São Paulo, Octubre de 2021. Publicado en Luiz Carlos Tarelho (org.) Entre sedução e inspiração: como situar o eu na obra de Jean Laplanche? Zagodoni Editora, 2022.
Luiz Carlos Tarelho
«A atividade tradutiva e a inspiração como bases do eixo ético-existencial do narcisismo e do Eu». Texto presentado en el II Coloquio Jean Laplanche Brasil, São Paulo, Octubre de 2021. Publicado en Luiz Carlos Tarelho (org.) Entre sedução e inspiração: como situar o eu na obra de Jean Laplanche? Zagodoni Editora, 2022.
Pedro Cattapan
«Sobre a inspiração artística». En Da Violência Pulsional Ao Ato de Criação Artística. Cap. III (1). Disertación presentada en el Programa de Posgrado en Teoría Psicoanalítica del Instituto de Psicología de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, 2009.
Fábio Belo
«Estética da existência tradutiva: o Eu como tradutor de si e do outro». Texto presentado en el II Coloquio Jean Laplanche Brasil, São Paulo, Octubre de 2021. Publicado en Luiz Carlos Tarelho (org.) Entre sedução e inspiração: como situar o eu na obra de Jean Laplanche? Zagodoni Editora, 2022.
Pedro Cattapan
«La fascinación». En Da Violência Pulsional Ao Ato de Criação Artística. Cap. III (3). Disertación presentada en el Programa de Posgrado en Teoría Psicoanalítica del Instituto de Psicología de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, 2009.
Dominique Scarfone
«De la disponibilité au transfert. La leçon d’Hamlet». En Rev. franç. Psychosom., 53 / 2018.
Notas
[1] La hipótesis – que Laplanche (1980 /1987) generaliza a partir de Freud (1910) – de que la sublimación ocurre “desde el origen” es compartida por todos los autores de este número: la sublimación no es considerada como un proceso tardío del desarrollo, ni como uno extraordinario.
[2] Cf. Desde sus primeros trabajos sobre el apuntalamiento (1970 /1972; 1980 /1987). En su artículo más reciente sobre la sublimación (1999) se apoya en el texto de Freud «Sobre las transposiciones de la pulsión, en particular del erotismo anal».
[3] «…lo que resulta ligado [en la sublimación] son siempre y una vez más los componentes de la pulsión sexual de muerte, del sadismo y del masoquismo» (Laplanche, 1999 /2001, p. 253. Comentarios entre corchetes añadidos). Esta idea se encuentra en varios lugares de la obra de Laplanche, desde Vida y muerte en psicoanálisis (1970 /1972).
[4] A propósito de esta idea de “emancipación”, en psicoanálisis, véase el libro de H. Tessier (2014).
[5] Laplanche critica, sobre todo, el caso en que las sugiere el analista: «…hands off a la intromisión de las teorías – o más bien de las ideologías – “psicoanalíticas” en la práctica analítica. ¡Manos quietas, en la cura, a la hermenéutica, a nuestra hermenéutica» (1995 /2001, p. 212).
[6] Cattapan (2009 a /2025, p. 6-7) plantea que la «inspiración/traumatofilia» supone una «precariedad yoica», «defensas debilitadas» o una «represión frágil». Ahora bien, incluso estando de acuerdo en que el artista se mantiene «abierto al trauma y por el trauma», en este punto cabría destacar otra idea de Laplanche, que podría sugerir flexibilidad más que fragilidad: «…este trauma del enigma no es adquirido ni está abierto de una vez y para siempre; existe en eclipses» (1999 /2001, p. 266).
[7] Aquí citaré – como lo hacen K. Ballvé, LC. Tarelho y P. Cattapan en este número – un pasaje donde Laplanche parafrasea a O. Mannoni para referirse a «una represión que mantiene el aguijón del enigma»: «Lo sé; y de lo que no sé, no quiero saber nada respecto de su contenido; “pero aun así” presiento – para siempre – que no sé» (1999 /2001, p. 263).
[8] Esta comprensión le da un valor positivo al conflicto psíquico y a las fuerzas de desligazón (pulsión de muerte) como parte él. La idea es que no hay posibilidad de trabajo psíquico si nuestro yo no tolera el rencuentro con la alteridad, interna y externa. Cf. también D. Scarfone (1995).
[9] Véase la distinción que hace Cattapan (2009 b) entre la “estética de lo bello”, que reafirma y complace al yo, y la “estética de lo sublime”, que lo confronta con lo enigmático: «Son dos concepciones diferentes del mundo y de la vida […] que tienden a oponerse e integrarse» (p. 6. Cursivas añadidas).
[10] Cattapan recuerda que Freud (1921) reconoce la experiencia de fascinación en el sujeto sometido a la autoridad del líder.
[11] Cf. Laplanche, J. (1987 a; 1991 b).
[12] Parece que aquí volvemos a encontrar el tipo de relación que Laplanche describe en el título de su artículo (1999) con el conector lógico “y/o” (supra p. 1). Véase también, en la cita del texto de Cattapan (supra, p. 5- nota 10) la frase: “oponerse e integrarse”. ¿Podemos hablar de “complemento paradójico”?
[13] Solo en la obra Laplanche encontramos al menos dos traducciones diferentes de esta máxima. Cf. PIII. La sublimación, p. 188-189 y La prioridad del otro en psicoanálisis, p. 43.
Bibliografía
André, J. (2005). «Las sublimaciones: finalidades sin fin». En Après-coup. Revista de psicoanálisis, nº7, septiembre, 2025 /2.
Ballvé Behr, K. (2021). «De la sublimación a la inspiración. Una apertura al enigma y a la alteridad». En Après-coup. Revista de psicoanálisis, nº7, septiembre, 2025 /2.
Belo, F. (2021).«Estética de la existencia traductiva. El yo como traductor de sí mismo y del otro». En Après-coup. Revista de psicoanálisis, nº7, septiembre, 2025 /2.
Bleichmar, S. (2011). La construcción del sujeto ético. Buenos Aires: Paidós.
Cattapan, P. (2009 a). «Sobre la inspiración artística». En Après-coup. Revista de psicoanálisis, nº7, septiembre, 2025 /2.
Cattapan, P. (2009 b). «La fascinación». En Après-coup. Revista de psicoanálisis, nº7, septiembre, 2025 /2.
Freud, S. (1910). «Un recuerdo de infancia de Leonardo Da Vinci». En OC XI. Buenos Aires: Amorrortu.
Freud , S. (1917). «Sobre las transposiciones de la pulsión, en particular del erotismo anal». En OC. XVII, Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, S. (1921). «Psicología de las masas y análisis del yo». En OC. XVIII. Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, S. (1932). «Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis». En OC. XXII. Buenos Aires: Amorrortu.
Laplanche, J. (1970). Vida y muerte en psicoanálisis. Buenos Aires: Amorrortu, 1972.
Laplanche, J. (1980). Problemáticas III. La sublimación. Buenos Aires: Amorrortu, 1987.
Laplanche, J. (1987). Problemáticas V. La cubeta. Trascendencia de la transferencia, Buenos Aires: Amorrortu, 1990.
Laplanche, J. (1987). Nuevos fundamentos para el psicoanálisis. Buenos Aires: Amorrortu, 1989.
Laplanche (1989). «El muro y la arcada», en La prioridad del otro en psicoanálisis. Buenos Aires, Amorrortu, 1996.
Laplanche, J. (1991a). «La interpretación entre determinismo y hermenéutica: un nuevo planteo de la cuestión», en La prioridad del otro en psicoanálisis. Buenos Aires, Amorrortu, 1996.
Laplanche, J. (1991 b). «De la transferencia, su provocación por el analista», en La prioridad del otro en psicoanálisis. Buenos Aires, Amorrortu, 1996.
Laplanche, J. (1992). «La revolución copernicana inacabada». En La prioridad del otro en psicoanálisis. Buenos Aires: Amorrortu, 1996.
Laplanche, J. (1995). «El psicoanálisis como anti-hermenéutica», en Entre seducción e inspiración: el hombre, Amorrortu, 2001.
Laplanche, J. (1997) «Metas del proceso analítico», en Entre seducción e inspiración: el hombre, Amorrortu, 2001.
Laplanche, J. (1998). «Sublimación y/o inspiración», en Entre seducción e inspiración: el hombre, Amorrortu, 2001.
Laplanche, J. (1999). Entre seducción e inspiración: el hombre, Amorrortu, 2001.
Laplanche, J. (2000). «Pulsión e instinto», en Alter. Revista de psicoanálisis, nº1, 2005.
Laplanche, J.(2003). «El género, el sexo, lo sexual», en Alter. Revista de psicoanálisis, nº2, 2006.
Scarfone, D. (1995). «Fin del análisis. ¿Fin del conflicto?». En Après-coup. Revista de psicoanálisis, nº5, 2018.
Scarfone, D. (2018). «De la disponibilidad a la transferencia. La lección de Hamlet». En Après-coup. Revista de psicoanálisis, nº7, 2025/2.
Tarelho, L.C (2021). «La actividad traductiva y la inspiración como bases del eje ético-existencial del narcisismo y del yo». En Après-coup. Revista de psicoanálisis, nº7, 2025/2.
Tessier, H. (2014). Rationalisme et émancipation en psychanalyse. PUF.